Si hay algo que debemos aceptar, aunque a veces cueste y nos incomode, es que no siempre podemos tener la razón. Y digo “cuesta” porque, ¿quién no ha sentido esa punzada en el ego al darse cuenta de que estaba equivocado? Creo que todos hemos estado ahí, en esa encrucijada donde nuestra certeza choca de frente con una realidad diferente, una que no habíamos considerado o simplemente no queríamos ver.

No tener la razón no es el problema; el problema es cómo reaccionamos a ello. Es normal querer defender nuestras ideas, sobre todo cuando estamos profundamente convencidos de ellas, pero es importante recordar que ser humanos implica errar, implica desconocer, y a veces implica aprender desde la equivocación. De hecho, muchas veces tener la razón se convierte en una trampa para el crecimiento, porque nos encierra en nuestras propias creencias y nos aleja de otras perspectivas.
¿Les ha pasado que discuten con alguien y, aunque en el fondo saben que pueden estar equivocados, se aferran a su punto de vista solo por no “perder”? Es casi instintivo, una especie de mecanismo de defensa del orgullo. Pero, ¿qué ganamos realmente con eso? Muchas veces, solo perpetuamos malentendidos, dañamos relaciones o nos alejamos de oportunidades para aprender algo nuevo.

Aceptar que no siempre tenemos la razón es, en el fondo, un acto de humildad y madurez. No se trata de rendirse o de ceder por completo, sino de ser flexibles, de estar dispuestos a escuchar y, si es necesario, a ajustar nuestra manera de pensar. Admitir que podemos equivocarnos no nos hace débiles, al contrario, nos hace más conscientes, más humanos. Porque, al final, nadie lo sabe todo, y nuestras opiniones y creencias no son verdades absolutas.
Pensándolo bien, la mayoría de los conflictos surgen de nuestra incapacidad para aceptar esto. Queremos que nuestras ideas prevalezcan, que los demás las validen, y nos olvidamos de que, en muchos casos, el punto no es quién tiene la razón, sino qué podemos construir juntos a partir de nuestras diferencias. Es una lección que he aprendido con el tiempo: las discusiones no siempre son para ganar, a veces son para comprender.
Hay algo liberador en aceptar que no siempre tenemos que acertar. Nos quita un peso de encima, nos da permiso para ser imperfectos y para seguir aprendiendo. Porque, al final, el crecimiento no viene de tener todas las respuestas, sino de hacernos las preguntas correctas y estar abiertos a cambiar nuestras respuestas cuando sea necesario.
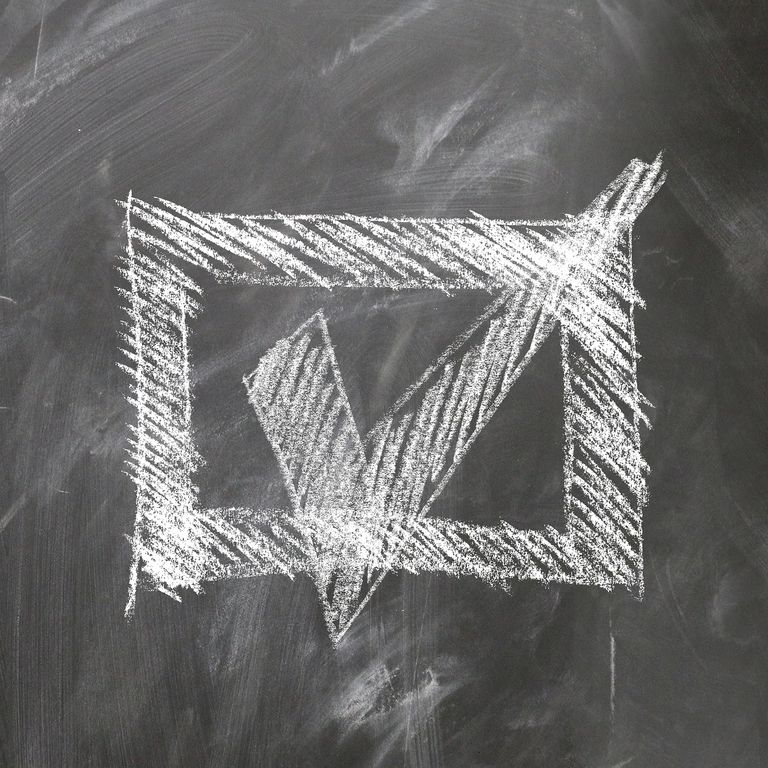
Ahora bien, no digo que sea fácil. Requiere práctica y, sobre todo, mucha honestidad con nosotros mismos. A veces, reconocer que estábamos equivocados puede herir nuestro orgullo, pero también puede fortalecer nuestra capacidad de empatía y nuestra relación con los demás. ¿Qué tal si en lugar de verlo como una derrota, lo vemos como una oportunidad?
Así que, la próxima vez que sientan ese impulso de defender a capa y espada una postura, deténganse un momento. Pregúntense: ¿y si estoy equivocado? Tal vez se sorprendan de lo que pueden descubrir. Y, al final del día, es mejor ganar sabiduría que ganar una discusión. Porque, aunque no siempre podamos tener la razón, siempre podemos elegir aprender.
